Temor, odio y hartazgo, por Manuel Olmeda Carrasco
Parece evidente que las sociedades iniciales no fueron constituidas por el hombre ser ontológico, puro, incomunicado, sino por sus sentimientos y emociones; en definitiva, por su intencionalidad e interdependencia.
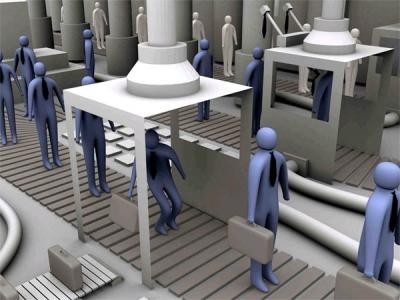
Conforma así grupos cuya constitución, normas y estudio ha sido una constante estricta. Desde esta perspectiva, se cree clave el análisis del comportamiento humano en relación con el otro. Norbert Elias mantiene que la sociología debe centrarse en los procesos de cambio y no en consideraciones estructurales estáticas. Por este motivo, establece una evolución histórica desde Platón (con “hombre aislado”) hasta Weber para quien el hombre es la única realidad y las instituciones son construcciones artificiales. Mantiene, además, que la sociedad no está sometida a ningún poder ajeno o extraño a ella misma. Cuando el hombre se abre al conocimiento objetivo, a la alternativa, al otro, surge en él un instinto gregario.
La sociedad no puede considerarse núcleo, constituye una adición; es decir, el individuo único, intransferible, se une a otros por diversas motivaciones para conformarla. Así visto, el ser prioriza al grupo y no viceversa. El “hombre sociológico”, según Elias, “es una creación de las doctrinas colectivistas que predicen una homogenización entre los hombres que ellas mismas, con burdo holismo (supremacía del todo sobre sus componentes), contribuyen a crear. Las teorías del progreso ven una especie de banda transportadora donde cada producto se dirige automáticamente hacia su destino”. Dos de aquellas motivaciones que “determinan” los atributos y dinámicas sociales son el temor y el odio. Decía Gabriel Kessler: “El sentimiento de seguridad es retrospectivo; se va reconstruyendo”. Igual ocurre, por la misma razón, con el de inseguridad significando ambos un motor primordial en las perturbaciones sociales. A la vez, aventaba André Glucksmann, “el odio se difunde hasta convertirse en una patología colectiva”.
No obstante, existen otros impulsos -acaso menos universales- que agrietan de forma significativa la estabilidad de cualquier sistema sin considerar su bondad o maldad. El hartazgo, sensación posterior cronológicamente, participa en menor medida a la hora de generar dinámicas consolidadas porque produce efusiones menos vigorosas que las anteriores. Cuenta, asimismo, con una masa jobniana, amorfa, indolente, cuando el escenario le pide esfuerzo y rigor. El hartazgo, al final, supone una sensación desabrida, bronca, pero casi siempre inmóvil, estéril. Algunos sociólogos superponen política con cultura, base (esta) de la sociedad primigenia. Alain Brossat manifestaba: “No precisamos un arte progresista pavimentado con las mejores intenciones políticas y morales del mundo. Al contrario, precisamos un arte de ruptura que proclame el vacío de la situación presente”. Los medios, cómplices en la distorsión del poder, colaboran al hartazgo masivo que causan políticos arrogantes, presumidos e ineptos.
No podemos descartar que la sociología especulativa de los últimos siglos haya reforzado diferentes doctrinas políticas en una interacción efectiva. Eran otros tiempos y otros protagonistas. Hoy -obsoleta, fracasada- la ideología ha sido arrinconada por los partidos políticos cuyos gurús (Pedro Arriola, José Félix Tezanos e Iván Redondo, entre otros), “expertos” en ciencia política y consultores, importunan al ciudadano con técnicas de mercadotecnia. Aparte vicios, trapicheos e injurias, dichos especialistas patrios, que han canalizado la práctica gubernativa los postreros años, vienen mostrando serias carencias por abjurar de sus ilustres maestros. Estos ocupaban vidas enteras en analizar sin interés qué catalizadores aportarían alivio o corregirían los múltiples desperfectos ocasionados por una convivencia no siempre apacible. El objeto central de sus esfuerzos, a caballo entre psicología y sociología, era el individuo visto como elemento privativo, pero con aptitudes que le permiten cohabitar en grupo.
Estos momentos de agobio, de crisis, son conducidos por manos rudimentarias, inexpertas, casi estúpidas. Unos y otros dan sobradas muestras de cuáles son sus verdaderos objetivos pese a tanta palabrería penetrante, seductora, pero insustancial. Importa poco que el liderazgo lo ejerzan individuos titulados, con mayor o menor sustrato intelectual (tal vez sentido común), si luego se dejan arrastrar -sin exhibir ningún propósito de enmienda- por afectos espurios. Rehúso instalarme en tiempos pretéritos para examinar prácticas similares. Me ciño a tiempos próximos en que prebostes y responsables máximos juguetean a la ruleta rusa en cabezas ciudadanas, aunque sospecho que esta costumbre aterradora viene de lejos. Cómo olvidar a un Rajoy parsimonioso, abandonado, fiel asistente de Zapatero en sus políticas desnortadas, abstractas e inasumibles. Esa sumisión le supuso tres millones seiscientos mil votos y sesenta y tres diputados menos.
La diferencia nuclear entre sociólogos de vocación, dirigidos al conocimiento, y quienes practican una praxis ramplona despliega diferencias vertebrales relativas a valores que conforman realidades contradictorias. Analícese, verbigracia, las evoluciones que según Kessler cuaja el miedo en la sociedad y el mensaje agrio, belicoso, de Iglesias cuando desdeñosamente osó decir: “el miedo va a cambiar de bando”. Malo es que semejantes sujetos representen a millones de individuos con igual o parecida encarnadura, pero es insólito que formen parte de un ejecutivo cuyo mayor trofeo consiste en desgañitarse afirmando trabajar por el bienestar ciudadano. Afirmé tiempo atrás, y me reitero, que Sánchez a lo largo de dos años solo puede presentar como activo reconocible, peculiar, la exhumación de Franco. Las manifestaciones del 8-M y el comportamiento colectivo al demorado estado de alarma constatan que el pueblo español es mucho más responsable que su gobierno.
La desideologización motiva el nacimiento de bloques que luchan enconadamente por hacerse con el poder, a veces de forma ignominiosa, indescifrable, poco democrática. Estos intrigantes oportunistas, autodenominados políticos, repudian la eminencia, lo meticuloso, para arrojarse en brazos del fraude, del populismo y el eslogan tóxico. Temor y odio en los siglos XIX y XX eran pulsiones dinámicas, causas ordinarias -quizás subrepticias- de las agitaciones sociales. Hoy, con tanta ingeniería social, se han corrompido las acciones legítimas convirtiéndose en propulsor despreciable. Estos gurús actuales, que cargan con errores gigantescos, confían en el odio como aldabón crediticio y lo potencian desdeñando cualquier aproximación social. Semejante desprecio a la inteligencia y al sentido común del ciudadano causa disgusto, hartazgo, y consecuentemente desafección, caos electoral. Aunque el estado mayor no es consciente, diríjanse a Ciudadanos para cualquier pregunta; en menor grado, a Podemos y PSOE. Como en la banalidad del mal, atiborrar de miedo continuamente ya no produce efecto




















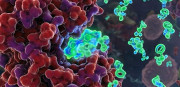







Sé el primero en comentar