Ni fe ni racionalismo, intransigencia
Cuando se habla de doctrina, sobre todo religiosa, surge raudo, necesario, un interrogante: ¿es la fe irracional?

Algún malévolo advertiría en tal indagación un matiz peyorativo muy alejado del auténtico objetivo. Se inquiere con rigor si fe y raciocinio son términos opuestos; si fe corrobora lo que no tiene respuesta lógica, inteligible. Una especie de luz meta-intelectiva capaz de iluminar regiones oscuras del conocimiento. Desde luego, admitir como certidumbre aquello que niega la razón es propio de personas especiales. Tanto que, en ocasiones, se aproximan a un fundamentalismo intolerante hace años proscrito por la Iglesia. Verdad es que se trata de porcentajes mínimos, pero hacen un daño terrible a la institución eclesial.
Sé que el debate fe-racionalismo tiene mucho recorrido y argumentos varios, amén de variopintos, para sostener posturas antagónicas, incompatibles. Desde el enfoque clásico (más o menos sofista) hasta uno actual, tienen cabida las conjunciones más sorprendentes y divergencias menos previstas. Cada época descubre querencia, métodos y principios por los que se perfila un sistema filosófico; en definitiva, proyectos de vida y de muerte. Porque, a la postre, el hombre reflexiona, se mueve, para hallar respuestas válidas. Debe convencerse de su papel en el mundo y lo que le espera -o no- más allá de él. Las ciencias sociales se encaminan a descubrir, conocer detalladamente, el objeto primero y último de nuestra existencia.
Siglos de lucubraciones filosóficas, de escepticismo liberador, sobre estas cuestiones y su reflejo social, han servido para poco. Nos seguimos preguntando igual que hace milenios. Apenas hemos progresado en la búsqueda de resultandos que produzcan felicidad. Continuamos viviendo en esa incógnita que se hace más patente cuando nos acercamos a la hora final. Fe es lo único que le aproxima, le predispone a ver, le trasciende. Si Friedrich Nietzsche proclamaba: “Tener fe significa no querer saber la verdad”, Kierkegaard mantenía que para vivir la mejor religión era el protestantismo y el catolicismo para morir. Por tanto, el individuo es consumidor forzoso de doctrina sin tener necesariamente conciencia de ello. Haciendo paralelismo de una famosa reflexión: vivo, muero, luego doctrino.
Lejos de pretender polémicas inútiles sobre una materia que al cabo de los siglos sigue viva e indeterminada, voy a describir unos hechos merecedores de sosegado estudio. Tengo una nieta pequeña que fue bautizada el pasado día diez del corriente mes. Mi hija, madrina del acontecimiento, ya había expresado alguna prevención sobre el sacerdote. Bien pertrechado -al parecer- de estudios humanísticos, mostraba desmedidas rigideces cuando se precisaba concretar algún fleco poco importante para cualquiera. Él, exagerando la ortodoxia ritual o dogmática, tendía a excesos nada propicios para limar asperezas. Según referencias, de ordinario le distingue un talante casi preconciliar extemporáneo y estéril.
Joven y algo atropellado, nos brindó una extraordinaria homilía. Exhibió sobradas facultades retóricas que completaban presuntamente buena formación. Después supe de sus pretensiones por alcanzar puestos relevantes, al menos obispo. Concluida la misa, destapó una sorprendente caja de atronadores fuegos artificiales. Según deduje, la tarde anterior hubo procesión. Acompañada de banda local, su repertorio consistía en pasodobles y otras piezas de parecida índole, siguiendo la tradición secular. Quienes eran portadores, movían la imagen al mismo ritmo en un baile heterodoxo. Esta circunstancia, desde su punto de vista, implicaba falta de respeto; hecho que motivó algunas discrepancias y advertencias de abandonar la procesión si no se cambiaba de actitud. A medio recorrido, terminó abandonándola. Alguno de los intervinientes directos me hizo observar, en los previos al ágape, pequeñas inexactitudes entre lo ocurrido la tarde anterior y lo expuesto.
El epílogo de aquella reseña admonitora consistió en amenazar a los presentes que el próximo año -si no se tenían en cuenta sus indicaciones y previo compromiso- la imagen no saldría de la iglesia. Aunque el escenario expuesto no me afectaba, porque no era mi pueblo ni soy cristiano practicante, lo felicité por la homilía al tiempo que le trasladé mi desacuerdo con su proceder. Pretendí que discriminara fe, dogma, ritual y costumbre. Prefirió, una vez más, tomar el camino de la intransigencia y de forma altiva, petulante, me espetó: “Soy licenciado en filosofía”. Qué bien, ¿y? ¿Acaso para ser ducho en tauromaquia se precisa ser torero?
Al buen hombre le queda un largo trecho para ser obispo. Seguramente conseguirá buen soporte teológico; pero, salvo cambios sustanciales, desplegará graves déficits en empatía. Sí, sé que política e institución religiosa -pese a su similitud- tienen diferente complexión. Un político no puede tener éxito sin el pueblo, un obispo o cardenal (homólogos del político), sí. La Iglesia, pese a ese supuesto ministerio espiritual, siempre ha transitado por caminos distintos a aquellos de los fieles. Ignoro si a esto le ha llevado su naturaleza exegética. Lo cierto es que el desapego del individuo (cuando es básica para ayudar al tránsito definitivo, como admitiera Kierkegaard) no le viene por divergencias racionalistas, o de fe, sino por una impronta preceptiva e intransigente.
Nunca fuimos cuerpo místico y lo expuesto es un botón de muestra.




















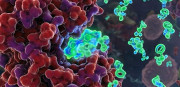






Sé el primero en comentar