Conjeturas,opiniones y negacionismos Por Manuel Olmeda
Popper, a estos efectos, concluía: “La ciencia no puede poseer la verdad absoluta y sus enunciados no son verificables ni probables, sino falsables”. En otras palabras, de la ciencia solo puede probarse su falsedad; por tanto, es pura conjetura, un conocimiento sin avalar.

Quiero dejar claro, en primer lugar, que no soy negacionista porque objetar casi cien mil muertos —además de cerrar los ojos y sucumbir al absurdo— supondría un escarnio inmoral, obsceno, a múltiples deudos. No obstante, con la misma firmeza reclamo mi derecho a cuestionar lo políticamente correcto, a sortear trayectorias que se proclaman innovadoras (y suelen amparar intereses económicos, aun políticos), para exponer mis ideas sin cortapisas ni imposiciones. Conjetura significa conocimiento no acreditado que se edifica sobre indicios más o menos consistentes. A veces, resulta complicado deslindar supuesto y realidad porque lo inmaterial acepta múltiples facetas y asientos que permanecen o esfuman sin remitirse a norma alguna. Salvo escasas precisiones irreprochables, lapidarias, existen verdades (conjeturas) científicas poco duraderas y jurídicas sobre incuestionadas. Las que realizamos consciente o inconscientemente los ciudadanos de a pie pueden calificarse de expansiones virtuosas, ingenuas.
Decía Calderón que la vida es sueño. Ninguna discrepancia cuando nos refiramos a individuos contenidos o candorosos, pues el resto vive cautivo, penando continuamente la conjetura cual Sísifo en su metafórico, perseverante y perpetuo esfuerzo de subir la roca al monte. Igual que Sísifo, el género humano persiste buscando esa verdad transformada —de forma intrínseca y ya casi vencido el trance racional— en otra conjetura. Se inicia así un bucle imperecedero, probable culminación del castigo ontológico debido a nuestra codicia por conocer lo ininteligible: el ser y la vida misma. Toda ciencia puede considerarse un eterno retorno al inicio, aunque algunos apuntes sirvan a estructuras ulteriores sin que lleguen a formar por sí mismos esencia científica.
Popper, a estos efectos, concluía: “La ciencia no puede poseer la verdad absoluta y sus enunciados no son verificables ni probables, sino falsables”. En otras palabras, de la ciencia solo puede probarse su falsedad; por tanto, es pura conjetura, un conocimiento sin avalar. Creo que nadie, hasta la fecha, ha desmentido tal idea con argumentos concluyentes. Semejante certidumbre eclipsa ciertas “verdades reveladas” relativas a los actuales debates originados por la pandemia vírica sobre dimensión, perfiles y enfoques. Pueden concebirse con el empuje, no exento de humildad, que la gravedad requiere. Sin embargo, el marco en que se asienta toda exigencia viene acompañado de un oscurantismo despectivo más que irregular. Parece evidente que la fórmula esquiva acallar alguna voz discorde, probablemente para juzgarla prototípica cabeza de turco.
Cualquier democracia depurada, decente, protege la libertad de opinión y expresión sin respaldos ni agresiones dirigentes, mediáticos o sociales inducidos. Hacer una causa general, inquisitoria, de cualquier sentir —incluso desordenado o extemporáneo a priori— constituye un precedente grave, de consecuencias insospechadas, por excesivo esmero o celo posterior. Justificar resoluciones y movimientos, hacer leña del supuesto árbol caído, conforma un escenario conflictivo, sin limitaciones nítidas. Hoy se persigue a quien atenta hipotéticamente contra la salud grupal, mañana quizás estorbe el drogodependiente que acosa la seguridad y bienestar ciudadano. Agotarán tal lista con los jubilados, un estorbo social y económico de primera línea. La “cata”, esa incisión que hacen los inexpertos al melón para ver si está maduro, impulsa su deterioro, putrefacción e inhabilita el consumo. Lo sé por fatal experiencia en mis años mozos. Así de claro.
Hago verdaderos esfuerzos y no hallo motivos para impulsar la agitación del gallinero hasta extremos insospechados. Reconozco el eco que suscita la señora Abril, pero ni su mensaje, ni su poder, tienen enjundia suficiente para producir un alarmismo furibundo. He diseccionado con rigor las palabras de doña Victoria y, fuera de alguna indiscreción de dudosa certidumbre, podría suscribirlas yo mismo (incluyendo rúbrica) básicamente en relación a las vacunas, reseñas y precipitación. Me produce perplejidad, y ya es difícil, cómo el personal comulga con ruedas de molino que ponen a su alcance responsables políticos y medios sin conciencia. O pensamos un poco o estos aventureros nos llevarán definitivamente al páramo sanitario y económico, como mínimo. Presuntos expertos (asiduos a lo políticamente correcto y desde las primeras castañas) negaron los efectos del coronavirus —sin “levantar” tanta polémica— por oscuros impulsos. Tomar medidas a destiempo, según indica algún informe, generó decenas de miles de muertos.
Sé, desde años, que este es el país del púlpito y de la proclama, pero dentro de un orden. Quien esté adscrito al “sanedrín” puede decir verdades monstruosas, tóxicas, dañinas, sin que el sismógrafo nacional anote oscilación alguna. Si acaso fuera intruso, su sacudida excedería la escala Richter. El asunto Victoria Abril es prueba contundente. Medios, sanitarios de alto nivel, ciudadanos voluntariosos e irreflexivos y artistas del cazo con dilatado repertorio, se arrojaron sobre ella ávidos, inmisericordes, ayunos de contrición. Renovaron su sentencia: “Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta”. Me ha causado desconcierto asimismo que el ejecutivo quedara mudo. Como decía la Bombi, ¿por qué será? Creo mucho más peligroso, debido al escaso crédito, excesivo poder y graves secuelas, palabras —cuando no hechos— de gobernantes ligeros de labia y torpe cautela. Ejemplo bochornoso son las frases de Irene Montero cuando cuestiona la utilidad monárquica mientras abre un horizonte republicano por haberse vacunado las infantas. Oportuno, ahorrativo, sería inquirir antes su conveniencia y provecho como ministra.
Súbitamente, quizás esperando la ocasión como el Chicho (bromista amigo de mi padre), ha aparecido un vocablo que rompe moldes semánticos: negacionismo. Se usa para indicar cierta actitud peyorativa, cuando solo esboza alternancia contraria. El negacionista es “afirmacionista” de lo contrario en un plano individual. Tener seguidores o no escapa a la voluntad de quien afirma o niega haciendo uso de su libertad de expresión sujeta a las leyes en vigor. Al igual que facha o fascista, negacionista constituye la forma de exclusión —y campo de exterminio político-social— para quienes se atreven a rechazar el pensamiento único, hegemónico; hoy, referido a la pandemia. Son fácilmente reconocibles porque (al contrario) suelen tener poder, se autodefinen demócratas a machamartillo y se dicen luchadores por la libertad de expresión. Sí, la suya.
Tal vez estemos en un escenario donde se nieguen demasiados bienes esenciales; no a nivel conceptual e íntimo sino grupal y gubernativo. La ciudadanía, presa de pavorosa indolencia, niega —sorda, ciega, domesticada— cualquier atropello, desliz u oprobio que proceda del ejecutivo. Este, que niega todo, sumido en la arbitrariedad y el caos, me recuerda la anécdota del ciego (Podemos) y el lazarillo (PSOE) con aquel diálogo: — ¡Lázaro, me estás engañando! —¿Por qué, señor?— Porque habíamos pactado comer las uvas de dos en dos; yo las tomo de tres en tres y tú callas—. Ignoro, a estas alturas, si el curioso diálogo invade la narración pícara o forma parte de la picaresca hecha gobierno.




















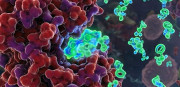







Sé el primero en comentar